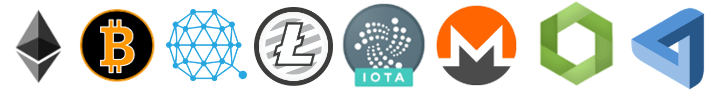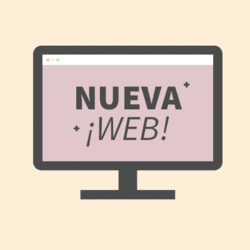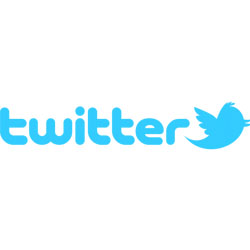La lucha de las minorías por el reconocimiento de derechos plenos, en particular la lucha de las personas no-heterosexuales y transgenéricas (en su sentio más amplio), es una lucha eminentemente cultural.
Desde la aparición del sistema de sexo/género junto con la homosexualidad/heterosexualidad en el siglo XIX en Occidente, creo que han habido tres momentos decisivos en la historia del primero.
El primer momento es la salida del clóset, el hacer pública la homosexualidad. Empieza alrededor de las protestas de 1968 y, más en concreto, con las revueltas de Stonewall. Una cascada de personas asumen, de una forma u otra, su no-heterosexualidad. Ésta se empieza a hacer pública y, en esa medida, empieza a exigirse el reconocimiento de derechos.
El segundo momento es la desmedicalización de la homosexualidad. En 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) deja de considerarlo como trastorno mental, en 1980 desaparece del Manual de Diagnóstico de Trastornos Psiquiátricos y en 1990 la Organización Mundial de la Salud hace lo propio.
El tercer momento es el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Empieza en el año 2001, en Holanda.
El último momento es crucial y determinante en el proceso de normalización de las identidades no-heterosexuales. Si bien no garantiza una equidad ni reconocimiento de derechos, en los lugares en donde se le reconozca la equidad de derechos se alcanzará eventualmente en no mucho tiempo (alrededor de una generación).
Dentro de esta historia, se entreteje la de las personas transgenéricas. Alrededor de 1968, creo que no es posible reconocerlas de forma independiente de las personas no-heterosexuales. Sin embargo, a partir de ese momento el movimiento lésbico-gay asume un discurso de normalidad genérica que culmina exitosamente en la desmedicalización de la homosexualidad. Se asume que la preferencia/identidad sexual es una característica esencial/natural (de ahí que al término orientación sexual se le prefiera sobre el término preferencia sexual) y se separa la preferencia/orientación sexual de la identidad de género como dos fenómenos independientes. De ahí que a partir de pocos años después, la APA considere la transexualidad como un trastorno psiquiátrico.
La normalización de las personas no-heterosexuales no viene aparejada con la normalización de las personas transgenéricas aunque en un principio fue la misma lucha. De los tres momentos que mencioné, comparativamente las personas transgenéricas no han pasado ni siquiera del segundo.
En la medida en que el sexo/género sean considerados esenciales/naturales, es sumamente difícil que se deje de considerar que las personas transgenéricas sufren de un trastorno. De ahí que personalmente considero que luchar contra esa idea es una buena estrategia en pos de los derechos de las personas transgenéricas.
Sin embargo, justo esa ha sido la estrategia dominante de parte del movimiento lésbico-gay: la orientación sexual es esencial/natural (como en México ha sido la postura de Jaime López Vela a través de Agenda LGBT, A.C.). Dado que culturalmente es más evidente que el sexo/género son naturales que la orientación/preferencia sexual, es muy difícil defender que aquella no es natural pero ésta sí lo es.